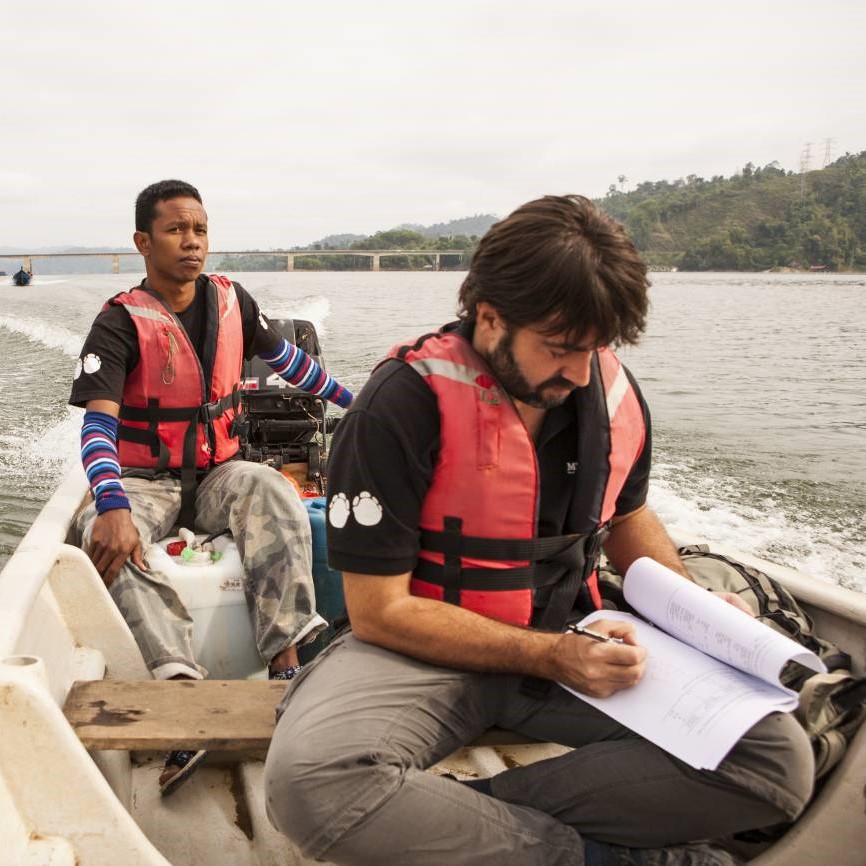Por Daniel González Maglio* para Farmacia y Bioquímica en Foco.
Por Daniel González Maglio* para Farmacia y Bioquímica en Foco.
Exponernos al sol puede resultarnos placentero ya sea por buscar calor en el invierno o por relajarnos en una playa en verano. En cierta medida, esta exposición ayuda a mantener niveles adecuados de vitamina D. Pero la exposición descuidada a los rayos solares lleva al desarrollo de distintos tipos de enfermedades de la piel, en particular al desarrollo de cáncer. ¿Existen beneficios para nuestra salud más allá de la síntesis de vitamina D? ¿Existen peligros más inmediatos que el desarrollo de tumores de piel? Las respuestas a estas preguntas, así como algunos otros comentarios son el centro de este artículo.
Cuando empecé a pensar este artículo, no pude evitar remontarme a mi niñez. Recuerdo a mi madre mandándome a jugar un rato en el patio, los días de invierno que estaban despejados. Jugar un rato al sol “nos hacía bien” a mis hermanos y a mí. También desde esos días disfruté mucho de la playa, cuando las circunstancias económicas nos permitían vacaciones. Todavía hoy disfruto mucho de las dos cosas: un día soleado de invierno y unas vacaciones en el mar. Pero ¿qué ocurre exactamente cuando nos exponemos al sol? ¿Es bueno o malo hacerlo? Hoy, como científico especializado en los efectos de las radiaciones solares sobre la piel, y en particular sobre el sistema inmune, puedo aproximar algunas respuestas.
Como estudiamos en algún momento, el sol es esencial para la vida en nuestro planeta. Pero no sólo por ser la fuente de energía que utilizan las plantas para fabricar compuestos orgánicos a partir de gases, agua y energía, transformándose en el primer eslabón de la cadena alimenticia. Los rayos solares que llegan a nuestro planeta también aportan luz, que nos permite ver, y calor, que mantiene las condiciones de vida tal como la conocemos (la temperatura media de nuestro planeta es de 15 °C comparada con los 480 °C de Venus y los 60 °C bajo cero de Marte, los dos planetas más cercanos de nuestro sistema).

Luz y calor son parte de los rayos solares, que están compuestos por distintos tipos de radiaciones, que incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (responsable del calor de la radiación solar) y la ultravioleta (invisible para nuestros ojos). No es la intención de este artículo profundizar en la explicación de la composición de la radiación solar (uno de los motivos es mi propio desconocimiento del área), si no explicar los efectos que tienen estas radiaciones sobre nuestro cuerpo y nuestra salud.
Los seres humanos nos encontramos expuestos a la radiación solar según la ubicación geográfica en la que habitamos, la estación del año en la que nos encontramos y la profesión u ocupación que tengamos. De esta forma, podemos estar expuestos a estos rayos de forma intermitente o permanente. Pero ¿qué efectos tiene la exposición de la piel a estas radiaciones? ¿Qué cambios produce en las células de la piel? ¿La piel es el único órgano afectado por esta exposición?
El efecto benéfico mejor conocido de la exposición al sol es la síntesis de vitamina D en la piel, que depende de un paso de “fotoisomerización”, una transformación de un compuesto presente en la piel por acción de la radiación solar. El producto de esa transformación es la 25-hidroxivitamina D que se genera en el hígado, es inactiva y tiene que ser transportada por la sangre hacia el riñón, donde sufre otras transformaciones que la convierten en 1, 25-dihidroxivitamina D, que es la forma más activa.
La vitamina D es fundamental para la correcta formación y el mantenimiento de la salud de nuestro sistema óseo, entre otras funciones. Entonces, podríamos pensar que exponernos al sol es bueno y necesario. Pero ¡cuidado! Los niveles de exposición necesarios para la síntesis de esta vitamina son bajos y la exposición en exceso hace que la pro-vitamina D se siga transformando, pero esta vez en compuestos inactivos. Es decir que con un poco sol, alcanza.

¿Y qué pasa cuando nos exponemos durante mucho tiempo al sol? Quizás el efecto nocivo más conocido de la exposición al sol sea el desarrollo de cáncer de piel. Este grupo de patologías se origina en la transformación maligna de las células de la piel, y es la radiación solar la responsable de esa transformación debido a que afecta el ADN de estas células, llevando a mutaciones. Las células afectadas son las de la capa más externa de la piel, llamada epidermis. En esta capa hay muchos tipos de células distintos, pero los más importantes son los queratinocitos (las células más abundantes, alrededor del 95% de las células de la epidermis) y los melanocitos (células productoras de melanina, el pigmento natural que da color a la piel).
La transformación maligna de los queratinocitos originará carcinomas basocelulares o carcinomas espinocelulares, mientras que la de los melanocitos originará melanomas. Estos tipos de tumores tienen distinto grado de agresividad y los tratamientos para cada uno pueden ser muy diferentes.
La radiación solar produce sus efectos sobre melanocitos y queratinocitos fundamental, pero no exclusivamente, a través de la radiación ultravioleta (o UV). Esta radiación promueve cambios severos en las células de la piel que están expuestas. Afortunadamente, la radiación UV tiene una baja capacidad de penetración y no puede llegar más allá de las capas superficiales de la piel, donde se concentran sus efectos biológicos. Estos incluyen alteraciones en el ADN de queratinocitos y melanocitos expuestos (como se mencionó) y también un aumento en la concentración de moléculas oxidantes (las llamadas especies reactivas del oxígeno) que también generan daño en las células. El daño al ADN se produce al azar, y puede originar células que pierden la capacidad de controlar su crecimiento. Estas células de crecimiento descontrolado son las responsables de originar los tumores, con todas sus consecuencias nocivas para la salud.
Pero siendo un investigador especializado en el área de la Inmunología, es decir, en el funcionamiento del sistema inmune, ¿qué hago estudiando los efectos del sol sobre la piel? ¿Acaso la exposición al sol afecta al sistema inmune? La respuesta es sí. Hace alrededor de 40 años se descubrió que al exponer nuestra piel a la radiación UV el sistema inmune se debilita. Este fenómeno se denomina inmunosupresión inducida por radiación UV y es el efecto que nos llevó a iniciar en nuestro laboratorio estudios relacionados con la capacidad de esta radiación de modular la respuesta inmune.
En los últimos años demostramos que los efectos de dosis bajas de radiación UV producen cambios leves en la piel, que incluyen un fortalecimiento de su capacidad de respuesta frente a estímulos nocivos, por un aumento de moléculas antimicrobianas; e incluso, incrementan la generación de anticuerpos contra agentes extraños (usamos la vacuna antitetánica como modelo).
Por otro lado, la exposición a dosis altas de radiación UV produce una gran respuesta inflamatoria en la piel que se prolonga en el tiempo durante varios días, debilitando la función de barrera de este órgano. Además, la producción de anticuerpos contra la vacuna antitetánica se ve disminuida. Por lo tanto, demostramos que las distintas formas de exposición (dosis bajas vs. dosis altas) tienen efectos bien diferenciales tanto en la piel como en la respuesta inmune sistémica.
A partir de estos resultados, pensamos que estas dos formas de exposición a radiación UV podían condicionar a la piel a sufrir infecciones bacterianas, como las producidas por estafilococos. Para estudiar esta idea expusimos animales a los dos tipos de exposición UV y, posteriormente, los infectamos en la piel con la bacteria Staphylococcus aureus. Para nuestra gran sorpresa las dosis bajas, que promovían un estado de mayor preparación defensiva de la piel, llevaron a infecciones más severas, con diseminación de la bacteria a órganos internos, como el bazo y los pulmones.
Por otro lado, la exposición a dosis altas no afectó significativamente la respuesta inmune contra esta bacteria. Actualmente mantenemos una línea de trabajo sobre los efectos de la exposición a radiación UV en infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus, ya que aún falta mucho por entender de esta interacción.
Otra de las líneas de investigación de nuestro laboratorio explora la relación entre la inmunosupresión inducida por exposición crónica a radiación UV y el desarrollo de tumores de piel. En esta línea de trabajo demostramos que, si a lo largo de la irradiación crónica se produce una “modulación positiva” de la respuesta inmune, se puede evitar en parte el desarrollo tumoral. Para realizar esta modulación positiva utilizamos una molécula aislada de un probiótico (ácido lipoteicoico de Lactobacillus rhamnosus GG) administrada por vía oral. Con este tratamiento, logramos que los animales irradiados desarrollaran menos tumores que los animales control y que el desarrollo de estos tumores se retrasara en el tiempo.

Posteriormente, estudiamos este efecto en mayor detalle y pudimos demostrar que la administración oral de esta molécula restablece funciones del sistema inmune en la piel que se encuentran alteradas luego de la exposición a radiación UV. De esta forma, podemos pensar que es posible protegernos en parte del efecto nocivo de la radiación UV mediante la utilización de alimentos funcionales.
Por último, aunque con menos resultados concluyentes, también estudiamos los posibles efectos de la radiación UV sobre la respuesta a distintos tipos de vacunas, con la hipótesis de que la inmunosupresión producida por esta radiación podría estar condicionando las respuestas protectivas generadas por las vacunas (observado para la vacuna antitetánica, como mencioné antes). En caso de demostrarse esta hipótesis, será necesario considerar evitar la exposición solar en momentos cercanos a la vacunación.
Finalmente, conviene destacar que la forma más segura de no sufrir los efectos nocivos del sol es cuidarnos en las exposiciones. Para esto, es muy importante seguir las recomendaciones sugeridas por profesionales médicos: no exponerse en verano en horas de cercanas al mediodía, tener en cuenta el índice UV, nunca estar expuesto sin protección solar adecuada (ropa, lentes y protector solar), aprovechar las sombras y evitar exposiciones por tiempo prolongado.
(*) El Dr. Daniel González Maglio es profesor adjunto de la Cátedra de Inmunología (Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA) e investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (IDEHU).
Fuente: Farmacia y Bioquímica en foco.



 Por Andrea J. Arratibel para
Por Andrea J. Arratibel para