 POR María Ximena Perez para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
POR María Ximena Perez para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
Sin ningún tipo de filtro, es el más emocional de todos los sentidos y la forma más antigua de comunicación. Claves para entenderlo.
Un olor puede enamorar, determinar decisiones, causar cambios anímicos, abrir el apetito y, a la inversa, generar rechazo, provocar asco y hasta despertar dolores de panza. ¿Cuánto influye lo que el olfato le cuenta al cerebro? ¿Cómo se discriminan los aromas? ¿Cómo pueden los olores activar las emociones?
Cuando el sistema nervioso capta olores en base a una combinación de habilidades innatas, experiencias individuales y orientaciones socioculturales, se ponen en marcha ciertos mecanismos que, en diálogo con la Agencia de noticias científicas de la UNQ, Fernando Locatelli, Investigador del Conicet en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (UBA), los explica así: “Nacemos con una cantidad determinada de receptores olfatorios ubicados en el epitelio olfatorio, que interactúan con una cantidad determinada de odorantes o moléculas, capaces de generar la sensación de un olor. De acuerdo a la combinación de receptores que se activa con determinada molécula, es la identidad que nosotros vamos a percibir. Con pocos receptores, y a través de un sistema combinatorio, se pueden discernir millones de olores distintos”.

En ese sentido, el investigador detalla que los receptores olfatorios están en las neuronas sensoriales olfatorias, encargadas de enviar directamente información de olor al bulbo olfatorio: el primer centro del olfato en el sistema nervioso central del cerebro. “Esto es una particularidad propia y única del olfato, que se traduce en una única neurona que transmite directamente al cerebro. Es una vía directa, sin ningún tipo de procesamiento de la información”, describe.
Olfato y cerebro: el dúo dinámico que activa las emociones
Así como un buen aroma puede provocar, por ejemplo, la sonrisa a un perfecto desconocido, o que se recuerde aquel verano, casi olvidado, también uno desagradable, artificial, químico, puede conseguir colarse por la nariz e instalarse en la garganta, contaminando todos los sabores y todas las emociones del día. Es decir, el olor es un potente activador de las emociones.
Esto sucede porque en el sistema límbico del cerebro, la parte que se encarga de regular las respuestas fisiológicas y emocionales del cuerpo, hay un órgano, la amígdala, que conecta aromas con emociones. De ahí que se pueda asociar determinados olores con la niñez o la adolescencia. Es decir, el cerebro, metódico, ordenado y siempre abierto a los estímulos, clasifica cada olor y lo incorpora a un archivo de aromas que, a su vez, está enlazado con uno relativo a las emociones. Si se suman y se relacionan aromas y emociones se consigue crear algo así como recuerdos (buenos o malos, según qué se huela) que quedarán grabados en la memoria y aflorarán cuando el olor asociado se repita.
Un sentido complejo y misterioso
Según dice el doctor en Biología e investigador del Conicet, “la plasticidad olfativa expresa el modo en que las percepciones y las codificaciones de los olores se modifican a medida que afrontamos experiencias que nos vinculan a ellos”. En esa dirección, detalla que “el olfato tiene un montón de cualidades explícitas e implícitas que nos alteran y modifican como seres humanos”. Explícitas porque los olores evocan recuerdos y experiencias; e implícitas porque tienen un valor de señal que indica, por ejemplo, que un ambiente puede ser o no amigable, o bien, que un peligro o una recompensa puede estar cerca. Como resultado, ello provoca que, en un ambiente determinado, la gente pueda sentirse más a gusto o no.
De este modo, el olfato se encuentra muy ligado a las emociones y es precisamente eso lo que dificulta al ser humano desarrollar una conciencia real y efectiva de todo lo es capaz de advertir mediante su bondadoso sistema. “En efecto, a pesar de que la mayoría de las veces nos resulta muy elemental, se trata de un sentido bastante complejo y misterioso”, concluye Locatelli.
Lo cierto es que, más allá de los olores innatos y los significados tras las experiencias particulares de cada individuo, el olfato es categorizado como una modalidad sensorial ancestral porque se trata de uno de los sentidos más primitivos, que denota una precisión admirable. Sin duda, el mayor aliado para hacer frente al mundo que nos rodea.
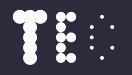


 La salud mental es el tema central de su nuevo disco. Su nombre es Serotonina, la sustancia química que el cuerpo produce de forma natural a nivel neurotransmisor, que cuando está baja produce ansiedad, temblores, y cuando está alta se siente bienestar. En la
La salud mental es el tema central de su nuevo disco. Su nombre es Serotonina, la sustancia química que el cuerpo produce de forma natural a nivel neurotransmisor, que cuando está baja produce ansiedad, temblores, y cuando está alta se siente bienestar. En la 


