 Por Alberto Payo para SINC.
Por Alberto Payo para SINC.
Los investigadores de este estudio, que publica la revista PLoS ONE, creen que a este ritmo y si no existe un control, la entrada de plástico en los océanos podría acelerarse 2,6 veces de ahora a 2040.
La presencia de microplásticos en el medio marino es un grave problema para el medio ambiente. Pese a que aún falta investigación para comprender plenamente las implicaciones que puede tener para la salud humana lo cierto es que seguimos comiendo, bebiendo y respirando nuestros residuos plásticos.
Comprender la acumulación de este material en los océanos puede proporcionar una línea de base crítica para ayudar a abordar esta forma de contaminación.
Estudios previos se han centrado principalmente en los océanos del hemisferio norte, próximos a las naciones más industrializadas del mundo, mientras que otros se han enfocado en este problema en períodos de tiempo cortos.

Ahora, una investigación internacional ha aunado un conjunto de datos global sobre la contaminación por plástico de los océanos entre 1979 y 2019, revelando un aumento rápido y sin precedentes de estos materiales desde 2005. El trabajo, publicado en la revista PLOS ONE, está liderado por Marcus Eriksen, de The 5 Gyres Institute (EE UU).
Para realizar la investigación se analizaron los datos sobre la contaminación por plástico desde finales de los años setenta, procedentes de 11.777 estaciones de seis regiones marinas: Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Índico y Mediterráneo.
«En el proceso participaron muchas expediciones e investigadores diferentes. Al principio, los científicos se encontraban estudiando otros temas, como el plancton de los océanos, y acababan recogiendo muestras de plástico», dice a SINC Lisa Erdle, directora de Ciencia e Innovación de The 5 Gyres y coautora del estudio.
«Pudimos recopilar datos —algunos publicados, otros inéditos— de todo el mundo para reconstruir una tendencia temporal. Se trata de un esfuerzo de colaboración entre muchos científicos, lo cual es apasionante», añade.
Razones del crecimiento desde 2005
Tras considerar aspectos como el viento, la selección de los emplazamientos y los sesgos debido a un muestreo insuficiente, el modelo empleado mostró un aumento significativo y acelerado desde 2005 de la abundancia y distribución de plásticos en la capa superficial del océano.
Se calcula que en 2019 flotaban en los océanos entre 82 y 358 billones de partículas de plástico, lo que dejaría una media de 171 billones de partículas de plástico, principalmente microplásticos. Estas tendrían un peso de entre 1,1 y 4,9 millones de toneladas (2,3 millones de toneladas como promedio).
En cuanto al incremento desde 2005, hay que tener en cuenta que la relativa falta de datos entre 1979 y 1990 impidió el análisis de tendencias durante dicho intervalo, mientras que de 1990 a 2005 los niveles de plásticos mostraron fluctuaciones sin una tendencia clara.
Los autores del estudio reconocen que los resultados estarían sesgados hacia las tendencias en el Pacífico Norte y el Atlántico Norte, ya que en dichas regiones se recogieron la mayoría de los datos. No obstante, sugieren que a partir de 2005 se refleja claramente el gran crecimiento de la producción de plástico o los cambios en la generación y gestión de residuos.
«Es probable que varios factores hayan contribuido a esta tendencia, entre ellos, el rápido aumento de la producción de plásticos. También se ha producido una fragmentación del plástico existente en el medio ambiente y una mala gestión de los residuos en todo el mundo. Es evidente que se necesitan intervenciones para invertir esta tendencia», apostilla la coautora del estudio.
Actuación ágil y global
Si no existen cambios generalizados, los investigadores creen que el ritmo al que los plásticos están entrando en nuestras aguas crecerá 2,6 veces de aquí a 2040. «Si extrapolamos la tendencia actual en el aumento de microplásticos en los océanos, nuestro medio marino puede verse abrumado por el plástico si no se producen cambios políticos rápidos«, asegura Erdle.
«Generalmente, puede haber barreras a la hora de comprometerse con acuerdos internacionales audaces, pero los plásticos son claramente un problema global y requerirán una solución global», concluye.
Por su parte, Eriksen, cofundador e investigador de The 5 Gyres Institute, pide un Tratado Mundial de las Naciones Unidas sobre la contaminación por plásticos y que sea «jurídicamente vinculante para detener el problema en su origen».
En este sentido, la directora de Ciencia e Innovación de The 5 Gyres recuerda que, aunque queda mucho por investigar, se sabe lo suficiente como para que los mandatarios de todo el mundo empiecen a aplicar medidas y puedan identificar «intervenciones previas que eviten que los plásticos lleguen al medio ambiente».
Referencia: Eriksen M, et al. “A growing plastic smog, now estimated to be over 170 trillion plastic particles afloat in the world’s oceans—Urgent solutions required”. PLoS ONE
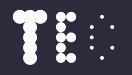


 POR Luciana Mazzini Puga para
POR Luciana Mazzini Puga para 

