 Por Nadia Chiaramoni para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
Por Nadia Chiaramoni para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
Al caso del mamut lanudo, se le suma el del simpático dodo. La inversión para el procedimiento, de la que participó hasta París Hilton, supera los 225 millones de dólares.
A comienzos de este año, la empresa biotecnológica Colossal Biosciences anunció una noticia que sacudió al mundo científico. Su propuesta es des-extinguir al dodo, una especie de pájaro no volador que vivió en la Isla Mauricio (África) y se extinguió hacia el siglo XVII. Su caso es un ejemplo de acción directa de los seres humanos ya que, con la domesticación de ciertos animales, los nidos de estas aves comenzaron a desaparecer. La des-extinción abre algunos interrogantes: ¿por qué des-extinguir especies? ¿Qué especies son susceptibles a este proceso? Y lo que aún significa más: ¿cuáles son los límites? Al respecto, Ramiro Perrotta, investigador del laboratorio del Dr. George Church de la Universidad de Harvard, comparte con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ en qué consisten sus trabajos en el rubro, especialmente su experiencia en torno al mamut lanudo.

El mamut… ¿para frenar el cambio climático?
“El primer objetivo es avanzar en la conservación de los elefantes, en particular del elefante asiático, que es el pariente más cercano vivo de los mamuts. El segundo es reestablecer los ecosistemas árticos. Es un objetivo más ecológico y, desde mi punto de vista, más utópico”, señala Perrota.
Pero, ¿cuál es la relación entre los mamuts y el cambio climático? Los ecosistemas donde se decidió ubicar a los futuros mamuts presentan algo conocido como permafrost, que es una capa de hielo por debajo de la tierra; son hielos de miles de años de antigüedad. Debido al calentamiento global, el permafrost se está derritiendo y la materia orgánica que se encuentra en él, al descongelarse, libera gases de efecto invernadero. “En Siberia, por ejemplo, hay lagos congelados donde se desprenden burbujas de metano, a causa de la liberación de los gases del permafrost”, cuenta Perrotta. Y agrega: “A través de la reintroducción de la megafauna, se lograría que pastoreen y remuevan las capas de hielo que se acumulan. Cuando hay una capa muy alta de nieve actúa como aislante y la temperatura del suelo aumenta. El pastoreo permite que el frio ártico penetre y baje la temperatura del permafrost evitando que se descongele”.
Si bien el hecho de tener megafauna que evite que el permafrost se descongele es un objetivo a largo plazo, es una de las tantas iniciativas que los científicos desarrollan para frenar el cambio climático. La megafauna que se obtendría, en realidad, no serían mamuts como los que conocemos. Hay que decirlo de una vez: Jurassic Park sigue siendo solo una película. “La idea es repoblar estas regiones con elefantes híbridos; no se des-extingue el animal, se des-extinguen los genes. Lo que se persigue es adaptar al elefante asiático para que viva en entornos fríos”, relata el científico.
En el presente, los elefantes son especies en peligro de extinción. Su hábitat está reducido, ya que al toparse con pueblos suelen causar grandes destrucciones y, bajo este pretexto, los habitantes los matan.
El dodo y un desafío millonario
De la misma manera que en el caso del mamut, la base del procedimiento se vincula con adaptar al elefante porque se trata del pariente vivo más cercano; para el dodo, el esquema es similar y la referencia, en este caso, es la paloma de Nicobar. Colossal Biosciences planea aislar y cultivar células productoras de esperma y óvulos para luego editar las secuencias de ADN que coincidan con las del dodo. Las nuevas células se insertarán en una especie de ave sustituta para generar animales quiméricos, aquellos con ADN de ambas especies pero que producen óvulos y espermatozoides parecidos a los de un dodo. Estas células darían lugar a una animal mezcla de dodo y paloma de Nicobar.
El desafío es determinar los cambios genéticos que podrían transformar las palomas de Nicobar en dodos. Otra barrera es la distancia evolutiva: en el caso de los mamuts, tienen una distancia evolutiva mucho menor con los elefantes que en el caso de los dodos y las palomas. A mayor distancia evolutiva, más diferenciados serán los genes y esto complica la obtención de la paloma de Nicobar con características de dodo. En este sentido, el proyecto del mamut presenta mayores ventajas y posibilidades de éxito que el del dodo.
La inversión que realizó Colossal Biosciences para des-extinguir al dodo es de 225 millones de dólares y entre quienes aportaron se encuentran celebridades como Paris Hilton.
Debates éticos
“Estos avances abren un gran debate. A la hora de elegir que especie des-extinguir hay que ser muy cuidadosos, tener objetivos claros y saber el porqué, donde se lo va a ubicar y cuál puede ser el impacto tanto en la especie como en el ecosistema. El mamut es un ejemplo perfecto por varios motivos. Primero porque todo el desarrollo que se está haciendo tiene un impacto muy positivo en los elefantes que son especies en peligro de extinción. Segundo, estudiando y trabajando en el genoma se avanza en la cura de diferentes enfermedades, por ejemplo, un virus de herpes que los afecta particularmente”, reflexiona Perrotta.
Respecto de los riesgos de repoblar alguna zona con mamuts, el científico explica que no son apreciables. El periodo de gestación de un elefante es de dos años; entonces las posibilidades de tener una catástrofe ecológica al ponerlos en una región que solían habitar son muy bajas. Si bien Perrotta es el encargado de lograr la edición génica en células de elefante, explica que en un principio se imagina a los elefantes-mamuts en una reserva, hasta que puedan ser liberados. “Las chances de tener una catástrofe ecológica con un animal que solo tiene una cría en un periodo de gestación tan lento son bajísimas”, destaca.
Un argentino en Harvard
Ramiro Perrotta estudió biotecnología en la Universidad Nacional de Quilmes y luego realizó su doctorado en Laboratorio de inmunopatología y glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME). Su trabajo en el laboratorio del Dr. Church incluye técnicas y conceptos que nunca abordó en su formación en Argentina. “Mi trabajo es editar el genoma. Trabajo con células de elefante produciendo variantes que estaban presentes en los mamuts y ya logramos introducir algunas. También me ocupo de la obtención de células madre que van a ser importantes para la generación de tejidos y así entender qué vías están relacionadas con la adaptación al frio”, comenta.
Perrotta está en Harvard hace solo un año. En ese corto período logró, junto a su equipo, poner a punto técnicas complejas como la edición del genoma. También desarrolló un algoritmo para priorizar los genes a des-extinguir que puedan estar relacionados con la resistencia al frio. “Al arrancar un proyecto de cero, hay mucho tiempo sin resultados concretos y eso, a veces, frustra”, cuenta el científico. Luego remata: “Para mí es un sueño estar en este laboratorio. Si lo pensamos en términos futbolísticos, es jugar en el Barcelona de Messi. Es un lugar donde se hace ciencia increíble, cada reunión es un tema diferente y soy testigo de cosas geniales y variadas. La interacción que tengo con todos, como científico, también es increíble”.
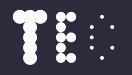


 Por
Por 


