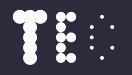Por Curro Oñate para SINC
Por Curro Oñate para SINC
A una semana del Día Internacional de la Mujer y en el marco del Día Internacional de las Matemáticas -celebrado el 14 de marzo- compartimos el perfil de una de las científicas más influyentes de la historia de la disciplina.
En una época en la que la ciencia era inaccesible para las mujeres, que eran educadas para ser esposas y madres, Mary Somerville se dedicó con pasión a la investigación matemática y al progreso del conocimiento científico.
Nació un 26 de diciembre de 1780 y creció deambulando por la campiña escocesa cerca de su casa en Fifeshire, recolectando conchas y observando aves. Su educación se limitaba a instrucciones en el hogar para que dominara las típicas actividades femeninas de la época: pintura, música y francés.

Fue una joven inquieta y observadora, por lo que comenzó un aprendizaje autodidacta. Su tío Thomas Somerville la apoyó en sus estudios al ver su interés y comenzó a darle clases de latín todos los días antes del desayuno. Un día, un amigo de la familia le dio una revista de moda. En la última página vio un rompecabezas con números mezclados con letras: fue su primer encuentro con el álgebra.
Intrigada, trató de averiguar más, pero nadie pudo ayudarla. En ese momento también estaba aprendiendo griego y sabía que los antiguos griegos eran brillantes en geometría, y que el mejor libro sobre el tema era Elementos de Euclides, así que pidió que le compraran algunos libros, entre ellos el de Euclides.
En 1804 se casó con Samuel Greig, oficial de marina, y se trasladaron a Londres. Nacieron dos hijos y su marido murió al tercer año de matrimonio. Se encontró lejos de su familia, pero con una independencia personal y económica crucial para su futuro científico.
En Londres descubrió un ambiente científico que comenzó a interesarle. Su buena posición económica le facilitó aumentar su biblioteca y decidió dedicar parte del tiempo a mejorar su formación. Su primer ‘éxito’ fue ganar una medalla de plata por la solución de un problema sobre las ecuaciones diofánticas en el Mathematical Repository de William Wallace.
En 1812 se casó en segundas nupcias con William Somerville, inspector médico de la Royal Navy, quien estaba orgulloso de los conocimientos de Somerville y se convirtió en su principal ayudante a la hora de facilitarle contactos con la comunidad científica.
En 1834 se convirtió en la primera persona en ser descrita en forma impresa como «científica”. En el mismo año publicó su análisis de las perturbaciones de la órbita de Urano, que se convirtió en el origen de la investigación del astrónomo John Couch Adams que llevó al descubrimiento de Neptuno en 1846.
Cuando en 1868 John Stuart Mill organizó una petición masiva al Parlamento para dar a las mujeres el derecho al voto, se aseguró de que la primera firma de la petición fuera la de Somerville.
En todos sus trabajos, Somerville desarrolló las aportaciones matemáticas necesarias para comprender mejor las teorías propuestas. Su estilo, riguroso, sencillo y didáctico, contribuyó al gran éxito de su obra y a la atención de la comunidad científica en el siglo XIX.
Mary Somerville falleció en Nápoles el 28 de noviembre de 1872 y The Morning Post la nombró en su obituario como “la reina de la ciencia del siglo XIX».

Fuente: SINC.